Libros de María de Castro
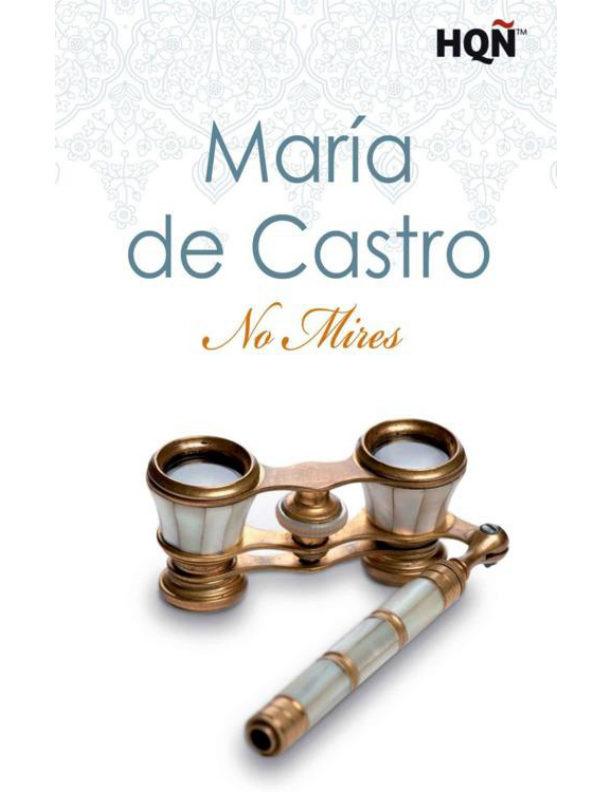
No mires
Autor: María de Castro
Temática: General
Descripción: —Sabe que eres débil. —¡Yo no soy débil…! Soy mucho más alto y fuerte que tú y… —No esa debilidad, tonto. Ha visto cómo tus primos te pisotean sin que hagas nada por defenderte… —Simplemente me han dado algún golpe; pero soy fuerte y puedo aguantar. Además, solo me golpean los pequeños y tienen menos edad que yo y… —Y son tres, salvajes y malcriados… arropados por el matón de su hermano Gustavo, el odioso de tu primo heredero del ducado, ¡Puaj! El simulacro de escupir acompañó las palabras de Andrés, mientras Carlos, finalmente derrotado por el llanto a sus espaldas, alargaba el brazo elevando y sosteniendo junto a su pecho el pequeño cuerpo, ya agotado, de la niña. —¡Ven, Gitana!, o acabarás perdiendo los pocos dientes que te quedan en esa caverna que tienes por boca —dijo, señalando con la barbilla la encía sin incisivos frontales de su carga. —¿Y encima hablas con ella? —¿Y qué pensabas hacer? ¿Dejar que tu hermana se caiga desde aquí arriba? ¿No ves que está llorando? Tu aya nos matará si algo le pasa a la niña. —Sabría bajar… tal como ha sabido subir —Andrés se sintió forzado a recalcar su punto de vista antes de comenzar el descenso hacia el otro lado de la pared. —Sí, pero con algún hueso roto… —gruñó Carlos. Luego, observó a la menuda criatura mientras la sujetaba haciendo que, como él, colocara una pierna a cada lado del muro para facilitar su estabilidad. Los siete años de la chiquilla, frente a sus trece, le parecieron entonces un abismo tan insalvable que se sintió casi como un padre. Cansado de verla sorber con hipidos, acabó por alargarle el sucio pañuelo que llevaba al cuello para que se sonara la llorosa nariz. Con un último suspiro, la niña retiró el tejido y, con terror, miró el espacio que la separaba del suelo y de su propio hermano que ya se encontraba erguido al otro lado. —¡A ver cómo bajas de ahí, María! Que sepas que no pienso ayudarte. No quiero que me pinches con esa cantidad de huesos que tienes cuando caigas sobre mí, Flaca —le espetó Andrés desde el suelo. Los enredados rizos negros de la niña se agitaron desafiantes ante la mirada desaprobadora de su hermano. Luego, dirigiendo la profunda mirada negra al objeto de su devoción, mostró en todo su esplendor la cara tiznada. —¿Carlo? La pregunta sonó con una voz tan conmovedora que el muchacho no pudo evitar pegarla contra su torso, impidiendo que siguiera contemplando la altura a la que se encontraban. La abrazó, mientras se entretenía estudiando la forma de bajarlos desde esa altura sin que ninguno acabara magullado. —No te preocupes, nunca dejaré que te pase nada, Gitana. —Acabas de firmar tu sentencia, Carlo. Ya no te librarás jamás —profetizó Andrés.